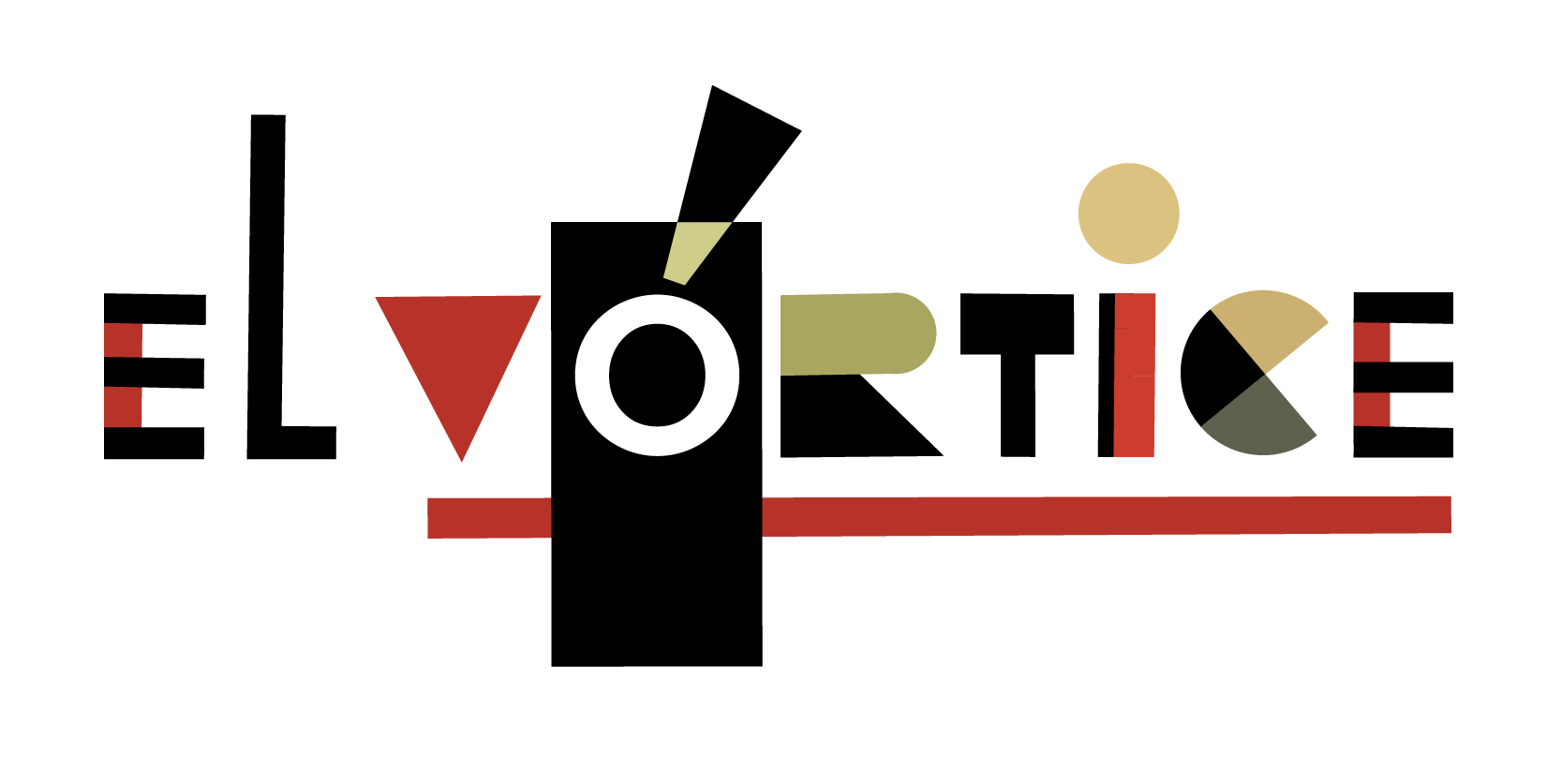En una mixtura de las ideas de Mishima y pensadores como Schmitt, se busca establecer una relación entre fisicidad y soberanía, entendiendo esta primera como la dimensión material del ente soberano.
«Ningún poder puede ser ejercido por aquellos que no pueden verlo en su interior». Esta reflexión surgió en mi mente mientras releía El sol y el acero de Yukio Mishima. Mientras murmuraba estas palabras, sentí que la reflexión pasaba de estar en mi mente, a estar en mis músculos; más precisamente, comencé a reflexionar sobre lo que les faltaba. En ese vacío, ese espacio muerto donde no estaba lo que debería estar, una idea se empeñaba en perforar las paredes de su reino eidético y empezaba a atravesar pétalos de mi carne. Debajo de ellos, un impulso aún no explotado quemaba sus revoluciones, giraba sobre sí mismo, codiciando su energía y el consiguiente desgaste del Yo.
Aprendí a comprender con más firmeza esta fuerza cuando la usé contra mis posibilidades, de modo que las desmembré hasta convertirlas en una novedad explosiva, un dominio que mi «yo» anterior jamás habría podido alcanzar en su —entonces— estado actual. A medida que mi «yo» anterior moría y surgía uno nuevo, podía verlos como espejismos paralelos de un cristal de carne que se encontraba en todas las cosas que lo hacían más fuerte, más definido, más salvaje, más imperativo. La carne se sometía a la forma, se moldeaba en lo que la voluntad le ordenaba. La carne, muy pronto, se convirtió en forma y sustancia de la voluntad. En ese momento, la idea volvió a conectarse conmigo, desnuda, pechos al aire, entregada a mi fuerza.
Esa idea es la de la soberanía de la forma y su relación con la competitividad, como escultura de un marco universal para el poder.
I
De mis lecturas, he concluido que la obra de Mishima no puede entenderse plenamente sin recurrir a la fuerza física.
Ser físico —es decir, blandir el acero— permite poner a prueba los horizontes del cuerpo. Cuando uno llega a dicho lugar —noté— los horizontes dejan de ser lo que parecen y resultan ser umbrales, no del cuerpo, sino del alma; un portal que lleva el esfuerzo a un nuevo estadio de existencia. Sea por medio del acero, sea en combate, estos horizontes se interpretan como una sensación abrumadora de «no-más-allá», de haber llegado al borde del cuerpo.
La fuerza física, sin embargo, no puede entenderse sin la noción de superación de estos límites.
Estos tres elementos —fuerza y límites, junto a la muerte— son fundamentales para comprender el poder. El poder, como sabemos, es la superación de los límites y la expansión lógica de la fuerza vencedora. Superar esa resistencia es dictar sobre ella, decidir el destino de aquel o aquellos superados. Schmitt lo llamó «[dictar] la excepción». En la otra acera, la cordialidad, la normalidad y la concordia son más bien ideales (o ilusiones contingentes de paz). Son, de facto, el sueño apacible de una violencia organizada e indiscutida.
Ahora bien, cuando este poder es verdaderamente desafiado, surgen dos posibilidades: o bien este poder se extingue y es reemplazado por otro más fuerte, o bien se perfecciona como una espada que se vuelve más afilada a través de la eliminación de todas las imperfecciones y opacidades.
Mishima buscaba el dominio absoluto del Yo, desbordando la cáscara que él consideraba sus límites con manifestaciones explosivas de la voluntad, a las que llamaba «acciones».
Muy parecida a la acción, la voluntad y la fuerza, la muerte surge como un ingrediente simbiótico del concepto de poder para el escritor.
Para Mishima, la muerte no sólo era el umbral definitivo que había que superar, sino una decisión suprema contra lo que muchos llamaban «destino» —la inminencia de la decadencia.
Recordemos, pues, que en su última entrevista antes del intento infructífero de golpe de Estado, Mishima le dijo a su rival literario, Takashi Furubayashi: «En mi opinión, vivir sin hacer nada, envejecer lentamente, es una agonía, es destrozar tu propio cuerpo. Todo esto me ha llevado a pensar que, como artista, debo tomar una decisión». La decadencia era dramáticamente peor que la muerte para el poeta-guerrero, por lo que trató de aplastar la ley —aparente— de la descomposición progresiva y velada del Yo, con una acción manifiesta. No es casual, además, que Mishima usase la palabra «decisión» que se retrotrae etimológicamente a «cortar», y quien conozca el desenlace del samurái-poeta encontrará una trágica belleza en ello.
A propósito de la decadencia, Mishima la veía como una costumbre inamovible y eterna: el nomos de nuestra época. Más allá, percibía que este nomos sólo ofrecía hostilidad tanto al sol como al acero, ya que estos engendraban poder, mientras que su opuesto, resignación y, por lo tanto, debilidad. La muerte —dramática, dolorosa, y aun así magistral—, reflexiona Mishima, se yergue conquistadora y decide manifestarse fugazmente como acto soberano que como el resultado de una letárgica podredumbre. Es en esa explosión de violento dominio que la muerte corta el vientre de la modernidad que vitorea por sus récords de longevidad y lo convierte en un súbito elixir señorial.
Al reclamar la muerte con nobleza, Mishima derroca la noción moderna de vida que confunde la senilidad con la madurez, la civilidad con la virtud, la limpieza con la pureza y la violencia con la vulgaridad.
II
A lo largo de estas reflexiones, he hablado en términos de contraste, oscilando entre unos y ceros, entre negros y blancos. Lejos de ser maniquea, mi intención se basa en lo que Mishima consideraba esencial para la construcción del poder: el rechazo, la distinción, la antítesis.
El combate, por ejemplo, está en estrecha relación con estos elementos.
El combate es, en esencia, un choque de acciones que tratan de manifestarse en los vacíos que perciben con explosiones precisas de fuerza. En el combate, el poder busca ocupar esos vacíos. Un ataque sólo puede llenar el vacío del adversario con tanta precisión como su mente y sus músculos puedan proporcionar. Así, la victoria en el combate se encuentra en el dominio del vacío. Podemos entender, pues, que no es sólo la fuerza sino la forma de la fuerza la que dicta el triunfo.
Es en el combate donde surge la soberanía como forma suprema. Reinar sobre «el vacío» a través de su ocupación es dominar la destrucción en forma soberana.
«¿La destrucción de qué?», se preguntarán.
Cuando uno supera la resistencia, se deja de existir en una forma. El flujo de existencia en el que fluía nuestra vida deja de ser para poder llegar-a-ser. En ese devenir, nada importa excepto lo que causa la destrucción, la expansión del poder que empuja al mundo hacia la fatalidad impuesta por la voluntad. El Yo muere en la expansión del poder triunfante y surge de su destrucción floreciendo aún más, con mayor nitidez. ¿Para qué? Para promover la acción suprema; ahora con mayor vigor, nitidez y fuerza.
El poder, pues, necesita de la muerte para expandirse, y para expandirse, el poder necesita de la antítesis. Y la mejor manifestación de la alta antítesis la encontramos en la cultura de la competencia de la Grecia arcaica.
III
Agón (ἀγών) y aretê (ἀρετή) eran los dos pilares a través de los cuales el hombre antiguo transitaba para encontrar la nobleza. Sin agón —sin lucha— el hombre clásico no podía demostrar su aretê, que es otra manera de decir que la excelencia del hombre necesita ser probada a través del desafío. Es por eso que los concursos eran una actividad central de la polis. Nietzsche confirma esta idea en El concurso de Homero: «Para los antiguos, el objetivo de la educación agonística era el bienestar del conjunto, de la sociedad estatal».
«Desde la infancia, todo griego sentía en su interior el ardiente deseo de ser un instrumento para salvar a su ciudad en la lucha entre ciudades: en esto se encendía su egoísmo, a la vez que se lo frenaba y restringía. Por eso los individuos de la antigüedad eran más libres, porque sus fines estaban más cerca y eran más fáciles de alcanzar».
— Friedrich Nietzsche, La lucha de Homero
Esta sensación de inminencia generaba un sentido de deber-prepararse y despertaba el espíritu hacia la excelencia. Entonces, un espectro sagrado de insaciable ansia de victoria se apoderaba de los agonistas. El individuo que mostraba este entusiasmo lo hacía también con devoción a la oposición de su adversario. Ambos eran parte de una detonación suprema de todas las fuerzas vitales concentradas en su interior; instrumentos del espíritu de una ciudad.
Su grado de ansia de excelencia también hablaba del carácter de la ciudad y, por lo tanto, de su destino. Nietzsche explica: «El joven pensaba en el bienestar de su ciudad natal cuando cantaba, lanzaba o corría en competiciones; deseaba aumentar la cuota de gloria de la ciudad aumentando su propia gloria».
En la competencia, se hablara del Pankration, de las carreras, de la poesía, la forma, esa fusión de vigor, técnica e ingenio, era lo que determinaba el verdadero triunfo. El dominio de la forma —el estilo a través del cual la fuerza del individuo buscaba la soberanía— significaba el dominio de los poderes de la ciudad, así como el dominio sobre las otras ciudades. La belleza, por tanto, estaba estrechamente ligada a la victoria: un campeón triunfante era un campeón hermoso, y la suya, una bella polis.
Se puede decir, pues, que existe una relación simbiótica entre el atletismo, la capacidad de lucha y el poderío de una nación. Una nación capaz de generar campeones es aquella que acepta la lucha y la destrucción como parte de un camino hacia la supremacía.
En este mismo aspecto, engendrar campeones significa, a su modo, crear un estilo, un sentido de la belleza propio de un pueblo. Con un sentido particular de la belleza, la lucha se eleva a un choque sagrado de formas soberanas: la técnica se convierte en espíritu; el conflicto, ya sea de competición o de guerra, se convierte en paraíso.
Una nación sólo puede avanzar mediante la destrucción creativa y la forja de la competencia. De lo contrario, si una nación no está inclinada a la lucha, ha cerrado los ojos y el alma a la belleza y la gloria. Sólo le aguarda la fealdad.
IV
La belleza de un campeón tiene su raíz en el deseo de lo absoluto; una consagración de Eros.
Antes de la lucha, la construcción del propio cuerpo es el impulso constante hacia la sincronía de la altivez corporal y espiritual. Fortalecer el cuerpo es transferir vigor espiritual, buscando la unidad de los dos. Cuando el cuerpo alcanza un nuevo horizonte de fuerza, desborda el espíritu de plenitud. El Absoluto florece en ese momento.
En cambio, en la lucha, el deseo de gloria y triunfo puede llegar a ser tan intenso como el peligro de derrota y perdición. En esa frontera, la violencia cada vez mayor —y un abismo cada vez más profundo— se convierten en la única ley cósmica: los atletas se abren paso por el borde de la destrucción, dejando la cordura y la carne en el camino, hacia la punta de la espada de la belleza. Los opuestos chocarán y se enfrentarán a su antítesis con tanta o más violencia, espíritu y genio. Uno avanzará y el otro irá aún más lejos, imitando —y al hacerlo, creando— una realización eterna del Absoluto. La dialéctica se apodera de las voluntades y las conduce hacia una dinámica centrípeta in crescendo. La voluntad de uno ya no puede dar un paso atrás, solo hacia adelante y a través.
Declarar la propia lealtad al momento de la lucha, sin embargo, no debe confundirse por terquedad alguna: dedicarse a la contienda, al conflicto y a la guerra es una virtud absoluta, pues el individuo, su pueblo y la ciudad obtienen poder a través de ello, parafraseando a Nietzsche.
Esta visión, vale notar, es diametralmente diferente de formas posteriores de patriotismo, que disuelven la relación vital entre nación, tierra, carne y sangre.
V
Este es el caso del espíritu decadente de Venezuela.
Venezuela ha olvidado todo lo que nos dio la posición que una vez ocupamos: la carne que empuñó el acero y la tierra que una vez conquistamos desde las profundidades del Caribe eterno hasta las tierras altas del salvajismo andino, todo bajo un mismo Sol.
El pueblo se consume en el vacío no atacado, en la fuerza no desafiada, bajo la sombra de los límites obedecidos; la cultura de la forma, la idolatría del sol, la obsesión por el acero—hemos renunciado a todo ello.
La nación dejó de ser considerada una extensión del pueblo, de su cuerpo, de su sangre y de su espíritu, para convertirse en un lienzo moral, pintado con tonos igualitarios y principistas. La tierra y la carne dejaron de ser la guía. Las palabras ocuparon su lugar, devorando el músculo de la nación.
En este vestíbulo infernal se oye el grito de unos cuerpos que claman por democracia, gritos que piden soluciones a la visión avernal. Y mientras esos cuerpos se estrellan las cabezas contra las paredes y entre sí, caen igualmente en profundidades más horrendas.
Chiusura
Mientras me encuentro en una costa no revelada del Atlántico Sur, observando cómo el sol y el mar se funden en El Dorado, el rocío del raudo oleaje se hace niebla y derrama su poder sobre mi cuerpo. Entidades desconocidas que han despertado envuelven mi existencia con una reivindicación de actos que ahora están prohibidos para aquellos de almas feas y formas miserables.
Entonces, la naturaleza me revela una verdad.
Nada más que una singularidad de sangre, carne, espíritu y tierra podría hacer posibles tales conquistas, y nada más que eso puede concedernos el Ascenso una vez más.