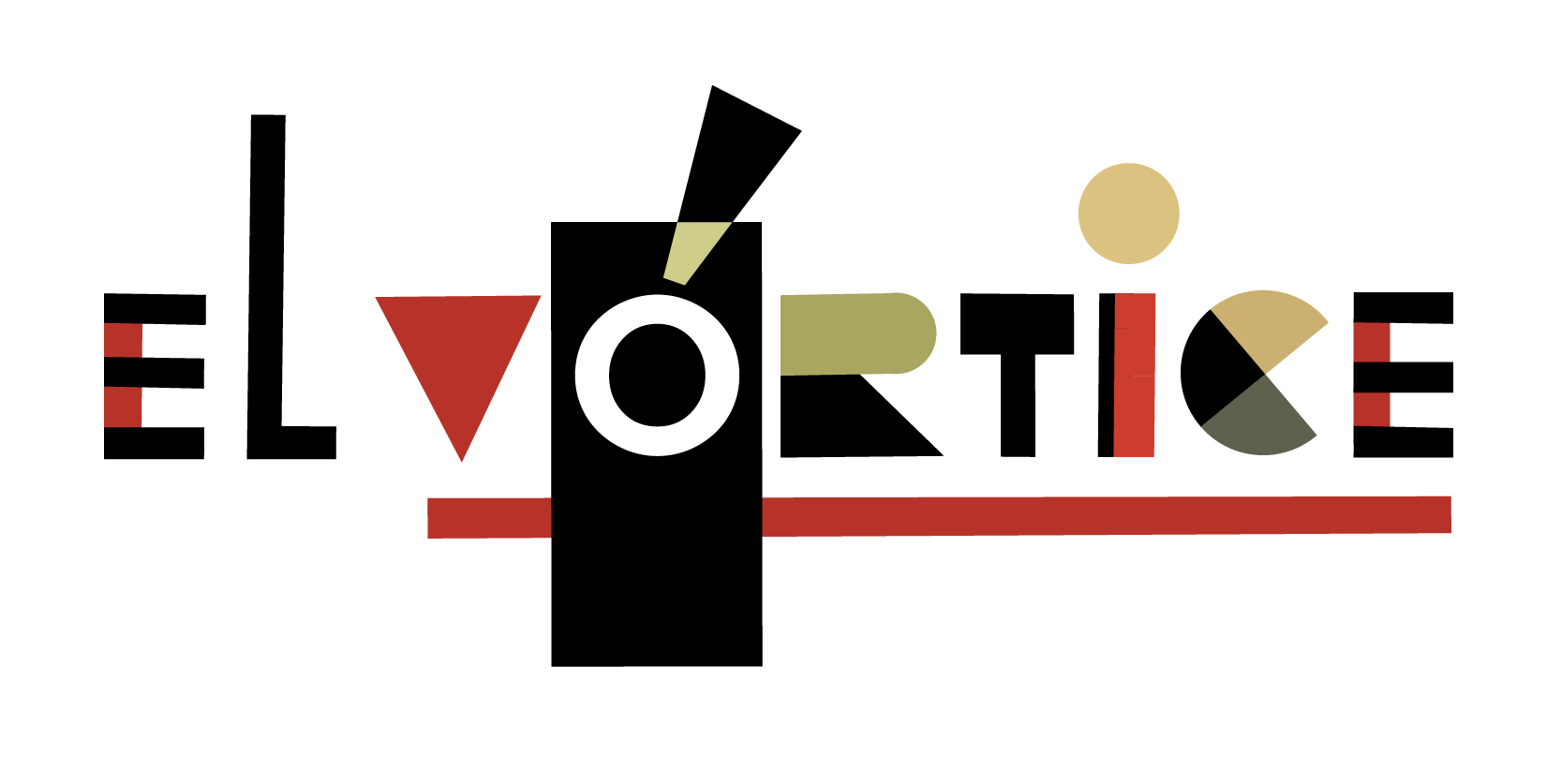El ser humano se encuentra en constante devenir, tanto en su dimensión somática como en la psíquica. Un devenir potenciado, además, al integrarse armónicamente con las tecnologías de su propia inventiva. El hombre del futuro —que ya no será un hombre tal y como lo conocemos— nos plantea desde el presente (y desde lo perenne) el desafío final de plantearnos qué significa este transhumanar desde lo profano y lo sagrado.
Transhumanar, significar per verba,
es imposible; que el ejemplo baste
al que tal experiencia Dios reserva.
—Divina comedia. Paraíso. Canto primero.
Hace una década, Neil Harbisson sorprendió a todos cuando en sus TED Talks compartió sus experiencias sinestésicas al «escuchar el color». Neil nació con la incapacidad de percibir los colores. Sumergido en un claroscuro perpetuo, objetos como los mapas y señaléticas, las metáforas cromáticas de nuestro lenguaje, así como una buena parte de las descripciones del mundo escapaban a su comprensión. Entonces, al encontrarse en franca desventaja ante sus semejantes, diseñó un dispositivo que le permitiera traducir las frecuencias de onda de cada color en sonidos.
Con el tiempo, fue perfeccionando ergonómicamente el artefacto, que mutó de una pesada mochila computarizada a un apéndice electrónico que corona su cabeza a la usanza de un pez abisal. Más aún, lo optimizó para que pudiera codificar también los espectros de luz ultravioleta e infrarrojo, de modo que ahora podía percibir auditivamente los colores ocultos al ojo humano. De estar en desventaja pasó a ser un humano «aumentado». Formalmente, un transhumano.
Desde entonces, su potenciada habilidad le permitió cuestionar varias de nuestras convenciones. Por ejemplo, no hay ciudades grises, sólo ciudades de colores dominantes. No hay personas blancas o negras, sino personas de diferentes tonos de color naranja. Observó que a partir de los colores naturales de un rostro es posible recrear una melodía única para cada ser humano. Y cuando se viste, aunque parece muy colorido y sin combinación, lo hace para «sonar bien», revolucionando la colorimetría aplicada a la moda.
Si esto nos maravilla de algún modo, nos impresionará más que estas sinestesias artificiales fueron predichas en los años 90 del siglo XX por Ernesto Mayz Vallenilla en su Fundamentos de la meta-técnica (1990), hasta ahora el aporte más significativo de Venezuela al corpus general de la filosofía de la técnica. Incluso, ya en los años sesenta y setenta Mayz reflexionaba sobre la relación entre Técnica y humanismo (1972); y deconstruía la razón técnica en categorías analíticas, lo cual puede leerse en sus trabajos Esbozo de una crítica de la Razón Técnica (1974) y Ratio Technica (1983).
Teoría meta-técnica
Inspirado en artefactos electrónicos como radares y sonares, cámaras termográficas, encefalogramas y otros análogos, el filósofo notó que, a diferencia de las tecnologías anteriores al siglo XX, la tecnociencia posterior a la Revolución Industrial empezaba a modificar, sustituir o eliminar nuestros sentidos, augurando el inicio de un cambio sustancial e inédito en la constitución somato-psíquica del ser humano.
Si los artefactos tecnológicos ahora traducen dimensiones físicas como la temperatura, decibeles, campos electromagnéticos o cualquier otra a estímulos óptico-lumínicos (o también a sonidos, aromas, gustos o tactos), entonces se generan las condiciones de una sinestesia artificial que luego ofrece nuevas percepciones de la realidad, nuevas lógicas sintácticas, nuevas epistemologías. Un nuevo logos.
Si la tecnología nos traduce dimensiones físicas a estímulos que antes no percibíamos, entonces se generan las condiciones de una sinestesia artificial que ofrece nuevas percepciones de la realidad, lógicas sintácticas y epistemologías. Un nuevo logos.
Entonces, así como en la paradoja de Teseo el barco del héroe va cambiando pieza por pieza, poniendo en entredicho que se trate del mismo barco, asimismo la dupla cuerpo-mente del humano va cambiando paulatinamente en integración con los objetos técnicos de su propia inventiva. En última instancia, esto cuestionaría nuestro logos y todo lo que se derive de ello, incluyendo el lenguaje y las instituciones; tal cual como Harbisson terminó por interpretar de modo diferente nuestras convenciones.
En este sentido, la filosofía clásica y la contemporánea se conjugan entre reminiscencias de las ideas de Heráclito y el concepto general de individuación de Gilbert Simondon. Nos encontramos ante un hombre que nunca es el mismo puesto que nunca está culminado en su constitución. No se le comprende como ser sino como siendo, en dinámico y constante devenir.
Como consecuencia de la mutación de sus sensorios (primero del cuerpo, luego de la psique) el hombre se dirige hacia un brumoso destino del que no podemos asegurar mucho más salvo que será uno no-antropomórfico, no-antropocéntrico y no-geocéntrico. En suma, hacia una morfología y relación con la alteridad trans-humanos, cuyos alcances son de difícil predicción; aunque, a pesar de todo, se pueden tender puentes entre aquella percepción del mundo y la nuestra.
Momento histórico y un puñado de nobles
Podríamos preguntarnos cómo fue posible anticipar estos modos de transhumanar de Harbisson, o cómo desde Venezuela fueron posibles semejantes futurismos.
En primer lugar, considerando el contexto, desde 1940 se han debatido los alcances de la cibernética en Hispanoamérica. El interés en este campo se debía a que la cibernética es la ciencia que estudia la gobernanza de los entes, gobernanza que es mejor entendida como organización o administración; tanto de individuos como de sociedades, o de máquinas y seres vivos, para humanos y no-humanos. Lo comprenderemos mejor si recordamos que la voz cibernética proviene de kybernetes, piloto, en alusión a la persona que antiguamente hacía de timonel. Se podría resumir en el arte de dirigir.
Por ello, las incipientes democracias de la región, pero también los autoritarismos que las irrumpían, tenían especial interés en centralizar y computar en datos las múltiples necesidades de sus sociedades y dirigirlas hacia modelos desarrollistas o controladores, según fuera el temperamento del gobierno de turno. Podemos notar aquí el preámbulo de las tecnocracias que hoy dirigen nuestros destinos, software y redes mediante.
De modo que la fusión humano-máquina que tan familiar nos resulta gracias a la ciencia ficción y contenidos de entretenimiento es, en el fondo, una consecuencia ulterior, aguas abajo, de una visión política que perseguía cuantificar la naturaleza humana y reducirla al espectro de datos e información. Al igualar lo biológico con la máquina, lo orgánico con lo mecánico, reconocemos al ciborg y a la cibernética de la cultura pop.
Entretanto, Ernesto Mayz Vallenilla realizó cursos de posgrado en las universidades de Gotinga y Friburgo entre 1950 y 1952. Érase una Alemania de posguerra que aún tenía las heridas abiertas por las tempestades de acero y la industrialización del aparato de guerra, que bajo la excusa de la eficiencia y precisión intentó estandarizar, cuantificar, machacar y procesar la vida y la muerte.
En Friburgo, Martin Heidegger fue uno de sus profesores, recién admitido de nuevo en las aulas de esa universidad tras su polémico vínculo con el partido nazi. Mayz Vallenilla aprendería de él la sustancia pura de la fenomenología —que a su vez era savia que brotaba de Husserl—. Desde luego, profundizó también en la filosofía de Kant.
Años después, Mayz publicó su Fenomenología del conocimiento (1956, tesis doctoral) y su Ontología del conocimiento (1960), claros fundamentos de sus ideas tecno-antropológicas posteriores. En 1969, al convertirse en rector-fundador de la Universidad Simón Bolívar (Venezuela), una institución de tradición tecnocientífica, su atención se vuelca sobre el tema de la técnica, la educación y la condición humana. Todo lo anterior fue complementado, además, por el advenimiento de la electrónica y computación en la región, lo que cimentó las inquietudes que impulsaron la teoría meta-técnica.
Al mismo tiempo, la teoría fue bosquejada por un puñado de hombres muy especiales, de curiosidad interdisciplinar, intelectualmente osados. Todos muy adelantados a su época, incluso incomprendidos por sus colegas y seres queridos. Un puñado de rebeldes que se negaron a la sobre especialización. Por el contrario, fueron hombres sin complejos de la diégesis que les tocó vivir.
El centro de pensamiento para el encuentro fue el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), en los años 90. Allí trabajaron, además de Mayz Vallenilla, Alberto Castillo Vicci, científico de la computación, escritor y pionero indiscutible de la ingeniería en sistemas en Venezuela; Alfredo Vallota, licenciado en química devenido filósofo, famoso por sus esfuerzos de regresar la filosofía a la calle través de la radio, la docencia y del ágora pública; Douglas Jiménez, matemático, cinéfilo, escritor y divulgador de la disciplina; y Ennodio Torres, docente y matemático de siete mares, reconocido por conjugar lógica difusa, teoría de sistemas y pensamiento complejo en aplicaciones industriales y empresariales.
Gracias a la colaboración de estos hombres totales, se desarrollaron algunos corolarios de los Fundamentos de la meta-técnica, se publicaron papers y un libro: Técnica y meta-técnica de la computación (2000).
Futuro de la meta-técnica
La meta-técnica expande los campos de la filosofía, ingeniería, antropología y teología desde frentes distintos e inusitados. Para Alfredo Vallota, la teoría puede constituir un punto de encuentro, incluso alternativa, entre la concepción del individuo y la razón de la modernidad y los variados centros o «giros» de la posmodernidad. Un punto medio o híbrido entre el humanismo racionalista y el posthumanismo relativista.
No obstante, una de las particularidades de la teoría es que, siendo implícitamente transhumanista, al apuntar hacia una transformación humana, inevitable y libre, de horizonte abierto, no pretende, sin embargo, eliminar al hombre natural ni superarlo definitivamente —como sí es el propósito del posthumanismo—. Al mismo tiempo, según Vallota, la meta-técnica implicaría también una metafísica renovada, que se posiciona por encima de las tensiones entre la metafísica clásica y el empirismo positivista.
Entretanto, Castillo Vicci y Torres se decantaron por explorar la factibilidad de enlazar y traducir aquel potencial mundo meta-técnico e interpretarlo desde el nuestro. En teoría, esto sería posible a través de lógica difusa, nanotecnología y computación cuántica.
El objetivo principal, que bien puede sonar tan futurista como pertinente en el campo de la zoología, sería desarrollar un «traductor de realidades» llamado dispositivo nootécnico, que vincule el mundo técnico antropocéntrico con el mundo meta-técnico no-antropocéntrico. Sería un enlace tecnológico entre dos seres autoconscientes de diferente episteme.
Por su parte, Douglas Jiménez tendió otro puente conceptual al acotar que las matemáticas modernas en sí mismas ya encerraban la posibilidad de una meta-técnica. Las abstracciones de sus desarrollos no dependen de nuestros sentidos ni de la materialidad física que nos rodea: es decir, las matemáticas son ideas a priori y sólo importa el juego de relaciones entre sus teoremas y corolarios. Esto implicaría que en una alteridad meta-técnica coincidan y persistan las mismas matemáticas de nuestro mundo base. Y si son las mismas, hay posibilidades de comunicación entre aquel mundo y el nuestro.
Tal y como ha ocurrido con la filosofía venezolana desde sus inicios, su vertiente técnica y desarrollos se han visto envueltas en ciclos de avances e interrupciones debido al relato de la época y a la falta de continuidad entre gobiernos. Por ejemplo, la cibernética se impulsó enérgicamente mientras duró la Guerra Fría, y ahora el transhumanismo retoma bríos con el arribo de las tecnocracias contemporáneas.
En nuestro caso, la continuidad de la teoría meta-técnica ha dependido hasta ahora del trabajo en solitario de Castillo Vicci, en concreto con su libro Filosofía y matemáticas de la meta-técnica (2018). También, en las puntuales reflexiones de Vallota, Massimo Desiato (implicaciones éticas y antropológicas) y Dinu Garber (apuntes sobre el logos meta-técnico).
Por su parte, la obra Fundamentos de la Meta-Técnica ha sido traducida a cinco idiomas —su traducción al inglés fue realizada por Carl Mitcham, uno de los filósofos de la técnica más importantes y reconocidos de la actualidad. Salvo por estas traducciones, la más reciente discusión de la teoría en un espacio académico internacional se llevó a cabo en el año 2024, en la Conference on the History of the Philosophy of Technology, en la Universidad de Maastricht, Países Bajos; con la presentación Meta-Técnica y Transhumanismo en Venezuela. Asimismo, en 2025, esta vez en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el V Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología, se presentó la ponencia Convergencias entre Individuación, Autopoiesis y Meta-Técnica. Ambas presentaciones impulsadas a motu proprio.
Ese hombre modificado, que ya no será hombre sino otro modo de ser, también será hijo de Dios.
Sirvan estas líneas para que nuevos investigadores se motiven y escudriñen los alcances de la meta-técnica y de su inherente relación con la dinámica del devenir y el transhumanismo. Es una invitación que va más allá del mero provecho académico. En el primer canto del Paraíso, Dante nos legó el primer registro de la palabra «transhumanar». Y aunque su transhumanar sagrado es diferente al nuestro, que es profano en tanto soberbio, lo cierto es que el hombre continuará transformándose en una nueva constitución sensorial, somática y psíquica. Ese hombre modificado, que ya no será hombre sino otro modo de ser, también será hijo de Dios. Desde nuestro presente podemos ofrecerle los indicios para que ascienda adecuadamente al Empíreo.