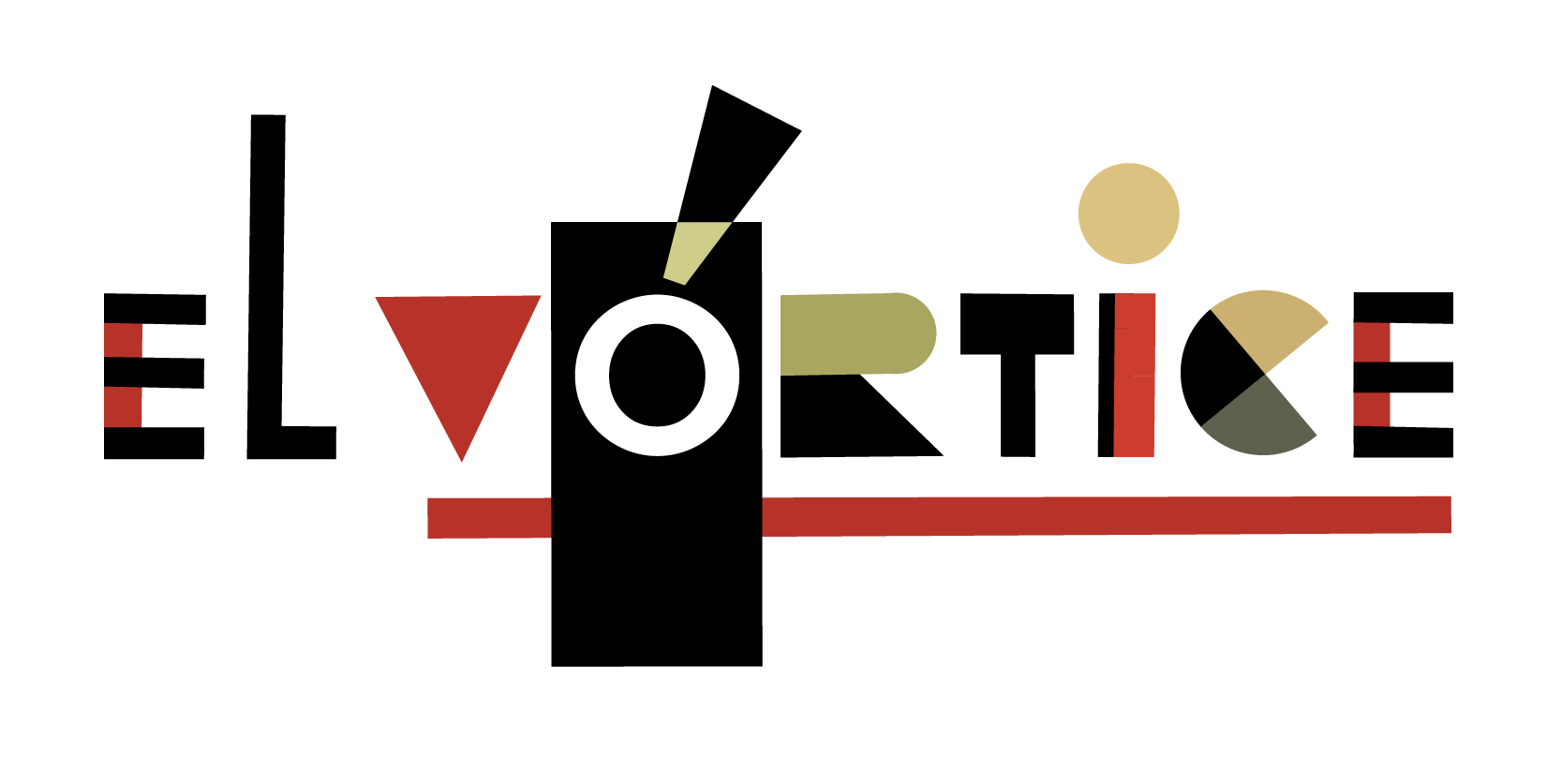En mi anterior trabajo para El Vórtice, Estética soberana, expuse mis reflexiones sobre la relación entre la muerte, la soberanía, la belleza, lo físico y cómo, partiendo de ellos, se construye poder. Considérese aquel el primer trabajo de una trilogía, como una flor de tres pétalos destinada a fenecer. El primer pétalo ha sido arrancado, el momento del segundo ha llegado.
En esta ocasión, ahondaré en el Dolor (con D mayúscula). No sólo como expresión de la consciencia como diría Mishima, sino como expresión o dimensión del conflicto. Buscaré ahondar en el Dolor como musa; una fuerza divina, oscura, que corona al hombre y ofrece un tipo singular de grandeza.
Si el estilo de esta entrega (mucho más autónomo entre sus partes, más libre, Acaótico, humano) dista del anterior, culpen a los dioses y a mi voluntad, no a mí.
Homo homini parasitus —El hombre es el parásito del hombre—esto debería estar escrito en las puertas de nuestro mundo posmoderno—. Un mundo donde lo acolchado es la única superficie permitida; una epidermis esponjosa, suave cubre las cosas. Un mundo donde el blanco cegador es el único color, libre de explosiones de tonos y formas. Un mundo vaciado de realidad, donde ningún ser u objeto puede provocar su súbita toxicidad. Estoy hablando de un mundo de demencia hipocondríaca, prístina y cómoda: un manicomio.
Veamos, de ir a un manicomio encontraremos una dimensión paralela del hombre, física y mentalmente. Esta dimensión está definida por la enfermedad de la mente, que subvierte la realidad desde dentro y se rehúsa a encajar con las patas de la realidad. En el manicomio, pocos son los que pueden salir; el resto, sólo puede aspirar a que su enfermedad sea químicamente controlada, o ser amarrados, puesto que su enfermedad ha llegado al punto de desbordarse hacia lo físico.
En el manicomio, sólo existe un control férreo y cuantificado: un número de pacientes empalmado con un número de doctores, terapeutas, enfermeras y guardias de seguridad; un número de cuartos (incluso extras para futuros dementes); un número de áreas de esparcimiento para dar una ilusión de normalidad, en la que la libertad es una ilusión dentro de la propia ilusión; un número de medicinas que será administrada en dosis cuantificadas; un número de horas entre dosis que encerrarán a los pacientes en un ciclo cerrado de sugestión neuroquímica; un número de síndromes y enfermedades registradas, que dividirán a su vez a los pacientes en un número determinado de grupos.
La demencia cuantificada es el concepto gobernante del manicomio, un sistema aparentemente ordenado, para los desordenados espiritualmente. Esta metáfora no dista mucho de nuestro mundo actual, en el que la demencia de rebaño es impuesta química y espiritualmente mediante el adormecimiento de la voluntad. En este manicomio, la técnica y la tecnología forjan al hombre, no en sentido contrario (el sentido natural). El hombre es matematizado, encerrado, a través de altas dosis de diversas sustancias (materiales e inmateriales): data, comida que no es comida, drogas —pídelo que lo tenemos—.
El hombre del manicomio vive una representación invertida de la vida, enteramente desconectada de lo sagrado y poderoso, porque se le secuestra su naturaleza activa, volviéndolo una mera cáscara que juega entre las sombras de una vida que jamás alcanzará.
Mientras el hombre se mantenga recluido en el manicomio, será siempre un hombre bueno, sano; al menos es lo que te dicen los poderes. Esta sanidad —en realidad un estado de absoluta y venenosa abstracción de la realidad— es premiada siempre que la abraces, y entonces se vuelve una convicción moral. La demencia suicida se convierte en lo bueno: todo lo que lo mantenga en este estado álmico de insecto, de bicho catatónico, es bueno.
A esta vida la llamo «vida neoburguesa», donde el rancho y el microapartamento sobrevalorado —al final ambos son la misma jaula— están atiborrados de alta tecnología que transmite heces en alta definición, y todo lo que afiance sus bases es bueno.
El bienestar está relacionado a este modus vivendi, a las condiciones necesarias en que los minions del e-Leviatán (engrasado por aceites vegetales, codificado en trends fugaces de TikTok, defendido por hediondas Amazonas de pelo morado ahogadas en ansiolíticos) consiguen alcanzar su cuota trimestral de performance. La seguridad, por otro lado, está determinada por cuán próximo este «hombre-insecto» (BAP dixit) flácido, tiktokizado y estrogenizado esté del e-dios de luz azul.
El dios-herramienta, la pesadilla de Hefesto
En la antigüedad, la tecnología engendraba para el hombre, y este forjaba su mundo a través de conceptos que con aquella descubría. Con la tecnología fue posible el hombre controlar-se y, al hacerlo, controlar la naturaleza y ocuparla. Pero que no se malinterprete, esta búsqueda no estaba motivada en el hombre por razones utilitarias, en realidad, la técnica era también una forma con que el hombre emulaba a los dioses y su poder creador. Los dioses estructuraban y sustentaban la realidad a través de su voluntad, el hombre de la misma forma, con ayuda de la técnica; con ella, el hombre sentía a los dioses y se sentía como un dios. Adelantándonos a nuestros tiempos, el hombre ha invertido este orden sagrado para ser engendrado por la técnica, para ser mimado por ella. La tecnología se ha convertido en la mano sagrada por la que el hombre se deja moldear, cual gólem de arcilla húmeda que se deja esculpir, aplastar y esculpir de nuevo por los técnicos y tecnócratas, maestros de la repetición, compactación y predicción.
A través de estos procesos en loop —esta sistematización— el riesgo es calculado y lijado con fórmulas oraculares de pixelidad pavloviana. Esto significa que el riesgo, proveniente del peligro, que a su vez proviene de la distancia, la diferencia y el disenso, y, por lo tanto, todos estos se fundamentan en el conflicto. En esta disolución de lo que es un orden realmente natural, la comodidad crece y de su tronco, la seguridad florece, invocando en su sombra a la Madre Tierra.
El infierno del vientre
Al ceder su espíritu conquistador, ocupador y estructurador, el hombre se ha vuelto contra sí, clavando los colmillos en su propia carne, como un perro rabioso con exceso de energía. Esto, si bien ha maximizado su placer, lo ha llegado por un vicioso camino donde expande esta vida flácida a través de una tecnología que es afilada con el mismo celo de un suicida, creyendo en el bien ulterior de su derrota. Esta vida segura, de beneficio pasivo, de in-fisicidad, de ganancia sin esfuerzo, busca emular la vida en el vientre, alimentada y asegurada por su calidez amniótica, donde todo se recibe y por igual, donde se obedece ciegamente a cambio de un paraíso, exaltando el espíritu de un espectro comunista feminizado.
En este no-mundo (in-mundo me agrada más), sin conflicto y sin victoria, el hombre se vuelve un objeto de aquello que lo amamanta y lo vigila.
¡Oh seguridad, vieja trampa!
Nuestros tiempos no son muy distintos a los antiguos —¡tenemos los mismos enemigos y sus amenazas, y los mismos dioses y sus virtudes!—.
La seguridad es uno de esos dioses (enemigos) que no puedes matar. Puedes derrocarlo, tumbar sus altares, incendiar sus templos, pero nunca matarlo enteramente. Ella posee el mismo propósito de siempre; susurra las mismas cosas, pinta el mismo paraíso falso, usa su misma estrategia: acaricia pero sofoca, mima pero debilita, da pero para que te conformes; el cómo es lo que cambia.
El sistema de salud, el sistema político de vigilancia, el lifestyle transparente impulsado por las redes sociales, la automatización de la vida, los smart homes, la uber-planificación de las urbes. Todo funciona en torno a la reducción radical de todo tipo de esfuerzo, de espontaneidad; todo funciona con base al riesgo como concepto místico encuadrador (a la Gestell), no como realidad, para imponer un ambiente de máxima seguridad, convirtiendo la vida en una prisión.
Un terrorífico ejemplo dentro de esta realidad es la neurosis con que el hombre gasta su vida en mostrarse con inofensivo.
Tecno-sedentarismo y la e-Madre Tierra
El viejo sedentarismo ha sido actualizado: donde antes labrábamos la tierra, ahora labramos el mar de data. Donde antes expandíamos huertos y campos de trigo, ahora nos enroscamos en huertos inmateriales de catalizadores hiperpersonalizados de dopamina. El cultivo en el pasado forzó el sedentarismo, pero esta misma costumbre la hemos reinterpretado con los nuevos dispositivos y el mundo digital, entregándonos en ellos para obtener frutos inmateriales, que nos quiebran ahora tanto como antes.
La fertilidad de la tierra de antes viene ahora en forma de píxel, de frame que se reproduce a sí mismo, como si fuera a la vez espermatozoide y óvulo. Es fértil el mar de data, porque se reproduce tan rápido como se consume, pues proveemos el código con que el algoritmo diseña slop más específico, más degradante, más esclavizante. Sin embargo, no se reproduce como ocurre en el mundo animal, en realidad, se reproduce de la misma forma que un tumor lo hace, parasitando del portador del que depende, quien adora a esta Madre Tierra inmaterial, digitalizada y disuelta en el confort que su propio cuerpo produce.
La Madre Tierra aún vaga por el mundo, ahora bajo el manto del uno y el cero, y ata a la humanidad a su ilimitada digitalidad, consolando a sus hijos con cualquier deseo, por más bajo que sea. Ella pule y alisa, sin importar lo que borre. Ella iguala, sin importar lo que mutile en su camino. Al hacerlo, «nutre» al hombre quebrándolo. Sus piernas rotas, como las que se ven en las figurillas de Venus, ahora las vemos en el hombre, pues necesita permanecer en el lugar para cumplir con las exigencias de la diosa madre.
Diomedes, la envidia de los dioses
En la Ilíada, Diomedes hirió a Afrodita y atemorizó a Ares con su furor, mientras cargaba contra los troyanos en busca de gloria, botín, poder y eternidad con sus camaradas. Al principio, lo que llamó mi atención fue la imagen de un mortal capaz de infundir miedo, de la misma forma en que ellos infunden cosas en nosotros. Pero si bien versos de Homero iban y venían, siempre me retrotraía al espíritu de Diomedes. Este pasaje lleva consigo más que simple estética, más que épica. En cambio, muestra lo que el peligro y el dolor que el hombre puede producir, incluso sobre los dioses. Cuando el Dolor surge, siempre viene cubierto en túnicas de peligro, amenaza, y posa un azar que se debate entre la derrota y la muerte.
Así, el dolor se transforma en una lanza que perfora lo divino y lo mundano, uniéndolos, destruyendo toda ilusión, toda expectativa, toda maquinación. Los dioses no podían zafarse del Dolor ni del terror, de hecho, los volvió más humanos, y a los humanos los volvió más dioses. En ese momento, el Dolor inspiró una nueva jerarquía a la que el hombre podía acceder antes que los dioses, pues el dolor es humano, demasiado humano.
La elección de Aquiles y la paradoja de Paris
Desde una edad temprana mi vida ha sido marcada por los signos de la muerte y el goce —ambos conjugados en una divina comunión—. Esta comunión es un baile —¡el baile de la sangre!— en el que la vida es desgarrada por la muerte.
Al respecto, Spengler, el segundo prusiano más prusiano, nos presentó con lo que se conoció como la «elección de Aquiles»: la elección de una vida de acción, pasajera pero gloriosa, llevada al límite y directo a la muerte, sobre una vida prolongada y tediosa. Pero existe, en el recodo de este camino, un desvío hacia el peor infierno, o lo que decidí llamar la paradoja de Paris. Donde Aquiles buscó vencer (muriendo en el proceso), Paris no dudó en huir. Aquiles y su thumos vieron su perdición en aquello que los excitaba: la guerra, la lucha, la locura, la victoria —y aun así siguieron adelante—. Mientras que Paris, ante una «muerte certera» bajo la espada del toro Menelao, a quien hizo mal y traicionó, forzándolo a traer la guerra a costas troyanas, prefirió huir directamente a los pies de la raíz de sus problemas. Afrodita lo salva y lo lleva a Helena, significando que el amor, la comodidad, le hizo huir; abandonando el desafío que él mismo propuso y el destino que se labró, botando su honor por la borda y su deber ante estos. Esta es la paradoja de Paris: al querer sobrevivir a la muerte, Paris rechazó la vida —¡la verdadera vida!—.
Pónope, obscure muse
I sing to an obscure muse raised in the shadows of Mnemosyne’s quarters. Her cult is silent, but the whole cosmos can hear it. She would not carry any instruments—instead, she would be seen putting her finger inside an open wound on her chest, and a tongue of fire on her other hand. She would not make you forget, as her other sisters would, nor would she alleviate your aches. Her followers are known to be tricksters, saboteurs, romantics, heroic suicides. Instead, she would offer pain, in exchange for life. “A life of pain is Life: give me yours, and All will be” is written at the gate of her shrines. The myth says she was born flayed, and in search of the perfect skin, she would flay cowards and wear theirs, causing angst in those who were weary of her. But the daring—those welcomed her, and she would still flay them, yet, those who endured were rewarded with a tougher skin that spoke of faster instincts, so they could show the goddess’ Truth and greatness through Will.
Mismo sol, diferente acero
Jünger y Mishima son diferentes aceros sobre los que un mismo sol reluce. Mientras que el acero de Mishima pinta con sangre al abrir heridas sobre su propio cuerpo, el acero de Jünger golpea a una terrible velocidad contra el enemigo declarado por el Estado-máquina. Aun así, ambos comparten un vínculo vitalísimo —y aquí es cuando el sol posa un mismo brillo sobre ambas superficies metálicas—: lo heroico (lo superador) se halla no en la mera racionalización de la violencia y el Dolor como fenómenos reales, sino como elementos constituyentes de la gravedad de la vida: a mayor Dolor superado, mayor será la proeza y la fuerza que la obtuvo. He aquí el ombligo de este universo del que les hablo, pues no hay valor alguno en una vida sin desafío, sin contestación, sin disenso, sin diferencia; no hay mejor, ni peor, tan sólo hay una masa que se ensancha, que posa sus dobleces, sus sacos de pasivo ensanche mecanizado, sin acción, sin convicción. En esta vida sólo hay mismedad, no hay diferencia, tan sólo uniformidad aplastante, un espíritu totalitario donde el aplastado ama lo que lo aplasta.
De ahí que para una vida en ascenso lo Otro y su conflicto es inevitable, inexpugnable. Disolverlo —peor, disolverlo a través de la tecnología— es abdicar el vivir. La violencia, esa tendencia imparable de superar lo Otro, es un fuego inextinguible que, de alejarnos por miedo a arder, nos encontraremos en una gélida frontera donde la vida emula a la muerte sin esforzarse del todo, en la que se vive con miedo a vivir y morir, como un ignavo dantesco.
Heráclito – Nihil novum sub sole
Estos pensamientos —nada nuevos— se manifestaron una vez más por una razón, para arder e iluminar a quien lea mientras él también arde. Me duele saber que el tiempo de estos pensamientos ha llegado, pero me consuela saber que he encontrado calor en su muerte, así como reverencia a la primera llama, el maestro Heráclito: la llama de la violencia y el dolor de su quemadura hablan de él como antropólogo y oráculo.