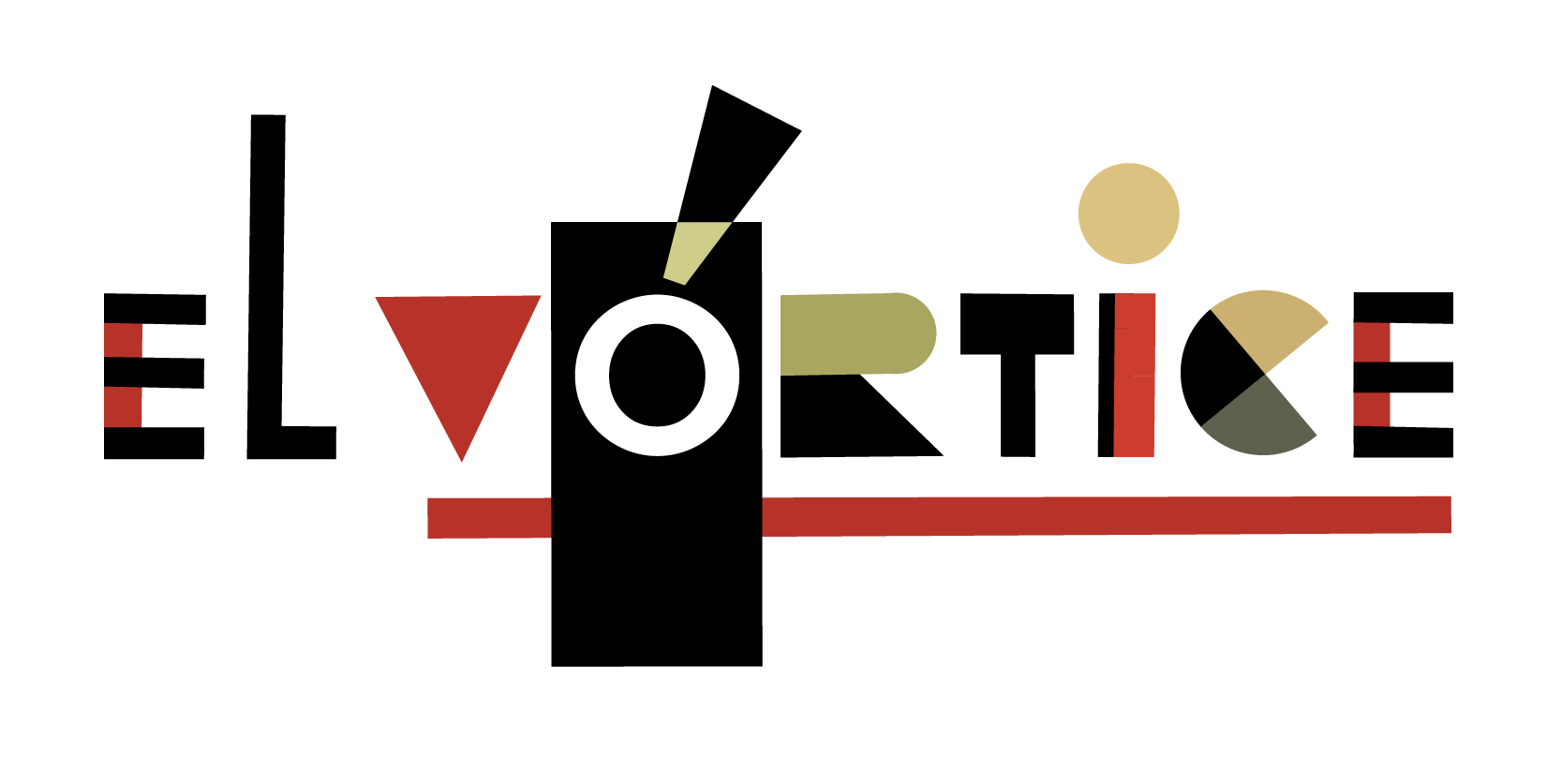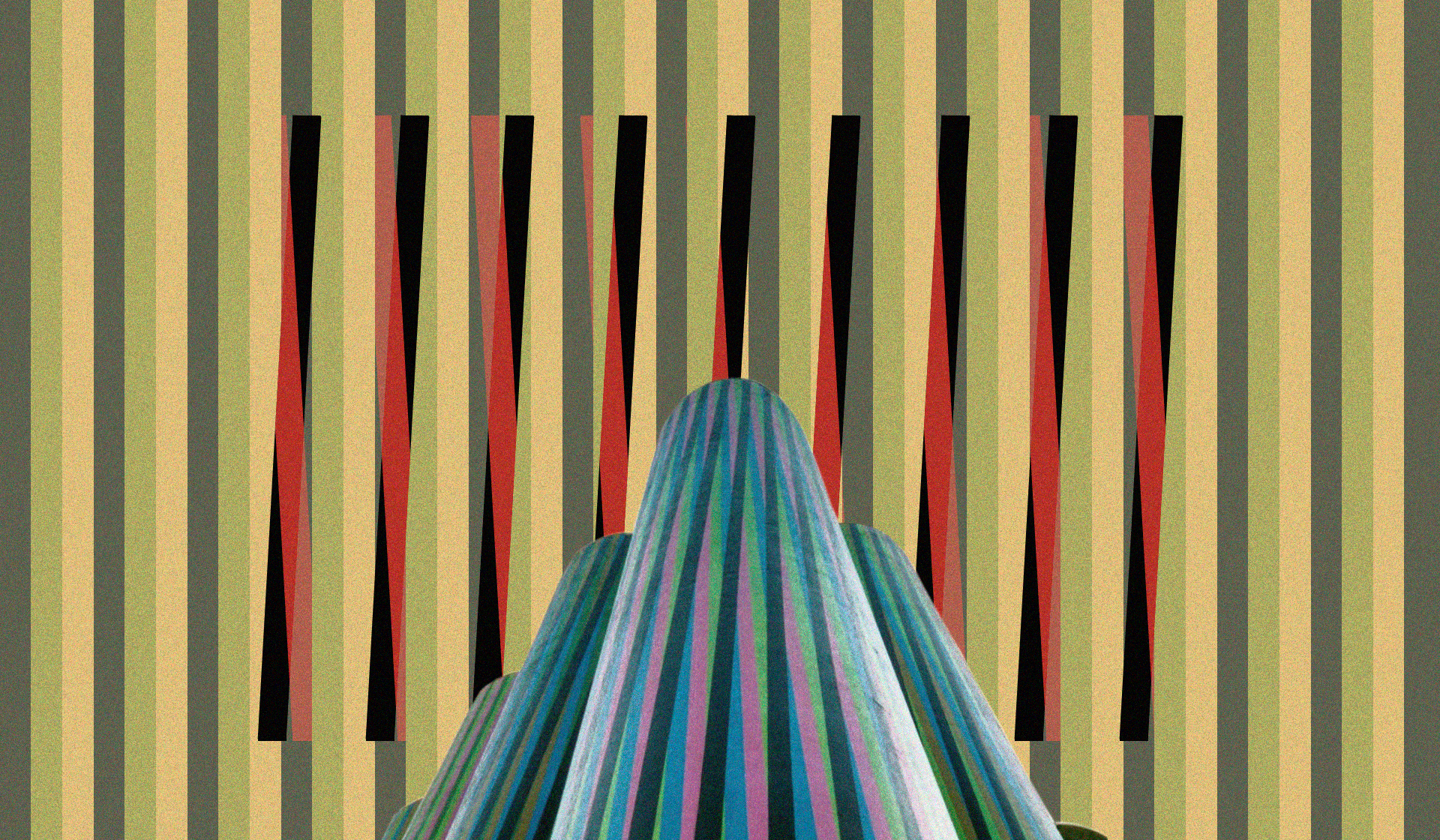Antes de dilucidar cuáles avances tecnológicos pueden comercializarse e implementarse en el sur global, primero habría que promover procesos y nuevas instituciones que consideren la influencia de las culturas locales en la adopción, uso parcial o rechazo de cualquier tecnología emergente
Nos ha tocado vivir los años de la inteligencia artificial, un nuevo avance tecnológico situado entre la transformación digital y la computación cuántica. Es decir, entre lo intangible y lo inmediato. Nuestros días son de espejos y atajos. Entran en crisis los procesos, las transiciones y los gerundios; lo que en sí mismo asoma también una crisis del ser, que es el gerundio mayor.
En ese contexto, el pasado enero se celebró el foro de la AIFOD (AI for Developing Countries Forum), en el Palais des Nations de las Naciones Unidas, en Ginebra. Algunos de nosotros fuimos convocados para debatir los desafíos de implementar la inteligencia artificial en el hemisferio sur, pero desde el hemisferio norte, como es histórica costumbre.
No pude honrar la invitación presencialmente porque mis intenciones de salir de Venezuela coincidieron con las intenciones opuestas del presidente electo Edmundo González, quien amenazaba con entrar. De modo que ya vamos viendo que para filosofar sobre tecnologías primero conviene que los aeropuertos estén abiertos y que los países tengan instituciones sólidas e independientes.
Sin embargo, días antes del foro sostuve un breve pero feliz intercambio con Lindsey DeWitt Prat, investigadora de la UCLA y directora de Bold Insight. Descubrimos con simpatía que hemos participado en conferencias similares, como las de EPIC (Ethnographic Praxis in Industry Conference), y que compartimos líneas de investigación cercanas.
A Lindsey le moviliza la relación entre lenguaje y tecnología. Si «el lenguaje es la casa del ser», entonces será fácil entender que dependiendo del lenguaje que usemos para alimentar las bases de datos de los LLM, obtendremos inteligencias artificiales con diferentes resultados. Analizadas así, las IA son productos digitales que dependen directamente de la cultura. Pero, al mismo tiempo, es sabido que las diferentes culturas interpretan y usan un mismo producto, sea físico o digital, de diferentes maneras. La cultura nos espera a la entrada y salida del proceso.
DeWitt ilustra esto con sus Investigaciones en África, continente que alberga cientos de idiomas y contextos. Nos cuenta que «al centrarnos en África, un continente cuyos lenguajes y conocimiento han sido marginalizados durante tanto tiempo, avanzamos hacia una visión colaborativa y contribuimos con el trabajo crucial de descolonizar los LLM».
Desde un enfoque parecido también me interesa la relación entre cultura y tecnología, particularmente la que ocurre en el sector industrial hispanoamericano. En este caso, aunque el castellano es la lengua común de nuestros países, lo cual complica el registro de sus diferencias, la hermeticidad o privacidad de los espacios técnico-industriales, así como la estandarización de sus procesos internos, ayuda, cual tamiz, a separar los factores culturales de los técnicos y económicos.
La premisa es que si una tecnología es capaz de solucionar algún problema urgente —lo cual demostraría su factibilidad técnica— y si además se cuenta con los medios económicos para costearla, entonces su adquisición e implementación serían muy naturales. No obstante, en muchas ocasiones observamos que se pospone su adopción, o incluso se rechaza.
Cuando sucede esto, es probable que las razones subyacentes sean principalmente de índole cultural o idiosincrático. Al escudriñarlas a fondo vamos descubriendo conductas o reacciones paradójicas en los sujetos de estudio que tienen impacto humano, ecológico y comercial. Por ejemplo, diseñadores mecánicos que no están interesados en innovar, o técnicos de mantenimiento que se resisten a registrar sus inspecciones y tareas en aplicaciones móviles, o mineros de baja escala que prefieren continuar con sus métodos basados en mercurio en vez de adoptar tecnologías más salubres.
En este orden de ideas, la prerrogativa ante el foro de AIFOD fue que, antes de dilucidar cuáles aplicaciones de IA pueden mejorar la calidad de vida en el sur global, primero habría que promover procesos y roles en las empresas tecnológicas, o más aún, nuevas instituciones, que consideren la influencia de la cultura local en la adopción, uso parcial o rechazo de cualquier tecnología emergente.
La innovación como occidentalización tecnológica
No obstante, en el sector privado la cultura se considera una variable difusa, un factor que por su difícil cuantificación escapa al diseño del producto o al plan de ventas. En los mejores casos, que por ser mejores no son comunes, las empresas de base tecnológica cuentan con equipos de inteligencia de negocios, investigadores en marketing o con UX researchers. Lo cual suele ser suficiente para objetivos tácticos, de corto plazo, mas no lo ideal para profundizar en el fenómeno. Lo adecuado sería recurrir a antropólogos aplicados, específicamente antropólogos empresariales, mejor conocidos en la angloesfera como business anthropologists.
Aun así, la sensación tras todo el esfuerzo realizado en entender y convencer al usuario, adaptando los productos y servicios a sus necesidades, es la de preguntarnos, después de todo, por qué realizamos tal ingente esfuerzo. ¿Por qué cuesta tanto implementar tecnologías en ciertas regiones? ¿A cuáles fuerzas nos oponemos, que nos afanamos tanto en vencer? ¿Por qué deberíamos asimilar acríticamente tecnologías foráneas, que implican en el fondo modos ajenos de hacer y pensar?
¿Por qué deberíamos asimilar acríticamente tecnologías foráneas, que implican en el fondo modos ajenos de hacer y pensar?
Damos por sentado que la innovación es deseable en nuestras sociedades. Sin embargo, suponiendo que así sea, y más allá de la dimensión económica, ¿por qué deberíamos innovar a la usanza de otros países?
Según el Global Innovation Index de años recientes, los países latinoamericanos más innovadores son Brasil, Chile y México. Pero cabe preguntarse si realmente estamos cuantificando la innovación. Empero, deberíamos cuestionarnos si no estamos midiendo qué tan occidentalizadas son las sociedades de estos países en términos tecnológicos, institucionales y epistémicos. Porque si un conglomerado de empresas replica constantemente lo que hace Silicon Valley, entonces no son empresas innovadoras, sino imitadoras.
Examinado a fondo, observamos que este índice de innovación se basa en 21 factores diferentes, que van desde la cantidad de publicaciones en universidades hasta el clima de negocios del país y la producción de activos intangibles. No obstante, la mayoría de estos factores asumen implícitamente un ideal de progreso que se deriva del surgimiento de la modernidad y de la Revolución Industrial.
Los países que históricamente asumieron de manera natural este ideal fueron los de Europa Occidental, con determinante participación de Alemania, Inglaterra y Francia. No es una coincidencia. Al repasar la genealogía de la técnica occidental notaremos que lo sociopolítico precede lo tecnológico.
Así, pues, antes de la Revolución Industrial, dichos países ya contaban con estados corporativos, ideologías confesionales, fuerzas armadas numerosas y burocracias. Las estructuras sociales de la modernidad hicieron posible la tecnología occidental, no al revés. Entonces, cuando hablamos de hacer y pensar, debemos precisar que el orden de los factores es inverso: primero se piensa de cierto modo y luego se hace en consecuencia.
Todo ello ya anticipaba en Inglaterra y Alemania la máquina de vapor, la preferencia por la velocidad y eficiencia, o la cuantificación de la vida. Justamente, los valores que persiguen los tecnócratas de hoy, quienes ahora dirigen nuestros destinos. No es baladí que se mencione de vez en cuando que el inglés es el idioma de los negocios, mientras que el alemán es el idioma de las palabras ensambladas y precisas. Es el tipo de vínculos entre lenguaje y tecnología que le interesan a mi amiga, la Dra. DeWitt.
Hacia una revisión de nuestras cosmotécnicas
Entonces, convendría replantear nuestros indicadores econométricos, y más aún, el ideal particular de nuestras sociedades. Sin embargo, repensarnos como hispanoamericanos a partir de nuestra expresión técnica no es nuevo: desde el siglo XX ha sido objeto de estudio entre antropólogos, arqueólogos, filósofos e historiadores locales.
Lo distintivo esta vez es que nos encontramos en un nudo de fuerzas convergentes que ponen el tema sobre la mesa con renovado interés. Fuerzas como la tendencia hacia un mundo multipolar, conformado por siete bloques subcontinentales y soberanos, como prefigura el filósofo Alexander Dugin. Al mismo tiempo, presenciamos un «efecto búmeran» de la Teoría Crítica y, en paralelo, aunque derivado de ello, un revisionismo de la filosofía de la técnica y de su historia.
Una de las consecuencias ulteriores de la Teoría Crítica es que su revisionismo decolonial y epistémico conduce —irónicamente, aunque con todo rigor— a que cada sociedad adopte su propio método revisionista, implicando la posibilidad de rechazar los postulados de la Teoría Crítica original.
Esto quiere decir que cada empresa y comunidad tiene derecho a crear sus propios artefactos técnicos, así como también a organizar sus fuerzas y métodos para conseguirlos de acuerdo con los valores locales, aún y cuando sus dinámicas de poder contravengan con los ideales de la Teoría Crítica anglosajona.
Pongamos por ejemplo el exitoso caso boliviano de mujeres aimaras, que tejen un alambre de nitinol devenido dispositivo médico para contrarrestar cardiopatías. El logro no hubiese sido posible bajo el escrutinio de brechas de género o de neocolonialismos, dado que son mujeres las que tejen y hombres europeos quienes dirigen la empresa. Huelga decir que este caso recibió el premio de Innovadores de América que concede el Banco de Desarrollo de América Latina, a pesar de que Bolivia está dentro de los últimos lugares en innovación, según el índice global.
Asimismo, desde la filosofía de la técnica y la tecno-antropología se examinan las consecuencias sociopolíticas de robustecer la tecnodiversidad telúrica que siempre se manifiesta en cada cultura, a despecho de las fuerzas del mercado.
Según esta concepción, es necesario salvaguardar la expresión técnica de cada cultura, puesto que nos rodean numerosos modos técnicos, no sólo uno. Pretender que sólo hay uno conlleva la imposición de un único pensamiento o de una sola lógica del hacer, de mediar con el mundo, que es precisamente lo observado cada vez más con la globalización.
Y no sólo se trata de la fabricación del objeto técnico. En el proceso de crearlo, se entretejen una red de relaciones, valores y expresiones culturales (además de una externalización de la memoria, materializada en el objeto) que participan del proceso técnico y que también merecen identificarse y protegerse.
Esto se ilustra con los ingenieros del sur de Europa en el siglo XVIII. La construcción de ferrocarriles y sus vías fue un paso pionero hacia la globalización, pero además de esta materialidad técnica, las asociaciones e intercambios entre los ingenieros de los diferentes países involucrados también tendieron puentes de información. En ese saber compartido brotó una forma particular y delimitada de conocimiento técnico, una cultura. Digamos, grosso modo, pero con fines didácticos, un estilo franco-español de construir ferrocarriles y vías.
En esta misma sintonía, nos son cercanas la necesaria antología de El pensamiento sobre la técnica en México de 2022; la Conferencia sobre la Historia de la Tecnología, realizada en la Universidad de Maastricht en 2024, o el V Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, que se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde participaremos muy pronto. Son ejemplos de diferentes puntos de ebullición global, cercanos en el tiempo, interesados en las técnicas. Técnicas, en plural. Es la acción política consecuente con el llamado a fragmentar el futuro, de Yuk Hui.
Dimensión técnica de las soberanías
Con ello, queda claro que la tecnología no significa lo mismo para cada cosmovisión. En algunos casos, significa velocidad, productividad y eficiencia; pero también, de acuerdo con la idiosincrasia de cada sociedad, es sinónimo de coacción, control, de una auténtica expresión cultural, de mejora en la calidad de vida, o de pérdida de habilidades y facultades.
La tecnología no significa lo mismo para cada cosmovisión
No somos ingenuos: la uniformidad técnica conseguida a través de la globalización ya caló hondamente en nuestras sociedades. Sin embargo, es antropológicamente demostrable que nuestra tendencia como humanos es la de tomar de las tecnologías foráneas sólo lo que nos resulta necesario. Incluso las resignificamos, y he aquí lo telúrico de las culturas. Tomamos de los objetos justo lo que por naturaleza requerimos, de modo que no podemos ser completamente subyugados por las agencias de pensamiento que los crearon. Un sacapuntas eléctrico, fabricado para afilar lápices, puede fungir perfectamente como pisapapeles según se le necesite.
Si China es el país que más produce y exporta máquinas-herramientas en el mundo, o si Estados Unidos es el país con mayor número de startups, no significa por ello que los países hispanoamericanos deben producir igual número de máquinas-herramientas y empresas de software. Empero, se trata de liberarse de una única expresión técnica y paradigma de progreso. Implica romper con la interpretación lineal y ascendente de la historia, en la que todas las sociedades convergen y se aglutinan hacia un único destino, y más bien darnos cuenta de que hay muchas cosmotécnicas que merecen valorarse en tanto conocimiento, memoria e identidad.
En términos prácticos y concretos, esto exige de los profesionales técnicos de cada región una mirada holística sobre su oficio, acompañada de un ejercicio constante de su sentido crítico, que los eleve por encima de ser meros obreros hiperespecializados. Por parte del sector industrial y de las universidades, un acercamiento de intereses mediado a través de investigaciones interdisciplinarias que combinen ciencia, tecnología y sociedad.
Asimismo, por parte de los gobiernos e instituciones, evitar equivocadas aproximaciones e indicadores que malinterpreten a nuestros pueblos, comparando injustamente las tecnologías de diferentes contextos. Sin caer en la tentación, por otro lado, de chovinismos o patrioterismos, dado que dentro de cada país coexisten varias culturas. En cierta forma, se trata de reevaluar políticas proteccionistas, pero desde una perspectiva soberana y epistémica.
Destacamos la postura de Brasil frente a las empresas tecnológicas transnacionales. Por un lado, se delimita la injerencia de los «tecnofeudalismos» de Microsoft, Amazon y Google; y por el otro, sin aislarse de la realidad, proyecta el consumo energético de la IA y blockchain construyendo plantas nucleares. Todo ello sin descuidar su desarrollo tecnológico local, respaldado por sólidas investigaciones en matemáticas teóricas y aplicadas.
Vemos aquí la estrecha relación entre industria y soberanía. A propósito, la profesora argentina Cecilia Rikap, investigadora de la University College de Londres, rescata junto a otros colegas estos hechos en una hoja de ruta, la cual propone en aras de reclamar la soberanía digital de nuestros países. Una visión de conjunto de lo que hemos expuesto muestra que no son meros casos aislados.
No encontraremos un único modo «correcto» de hacer las cosas en la univocidad técnica, inevitablemente totalitaria, sino en la verdad compartida tras la pluriversidad de cosmotécnicas, en sus patrones que tienen en común.
Notaremos que las investigaciones sobre morfogénesis tienen involuntarias coincidencias desde la metatécnica venezolana, la autopoiesis chilena y la individuación francesa. Podemos substraer el pensamiento compartido entre el ábaco y el quipu andino. Fijémonos que si Prometeo robó el fuego sagrado de los dioses para dárselo a los antiguos griegos, lo propio hizo el tlacuache con su cola para favorecer a los mazatecas; representando ambos, griegos y mazatecas, a la humanidad entera.
Si cuestionamos los criterios de innovación y progreso, por simetría cuestionaríamos también la noción de países subdesarrollados. Puede que lo que entendemos por subdesarrollo se trate en realidad de complejidad cultural. Es decir, de sociedades conformadas por múltiples capas de interpretación de la realidad, donde se superponen idiomas distintos, concepciones materialistas con metafísicas, distancias étnicas, pragmatismos con idealismos. Una habitación con diez personas semejantes será más ordenada que una con diez personas completamente diferentes.
Para nuestra hispanidad balcanizada, recogería la invitación que nos hizo Ernesto Mayz Vallenilla. Asumirnos como lo que somos, como hombres nuevos. Lo cual no significa que seamos carentes de identidad o herencia, cual «bárbaros verticales» caídos del cielo. Sino que nuestra actitud ante el futuro y destino sea la del pintor que empieza a dar pinceladas sobre un lienzo en blanco, pero ya bosquejado; o la del constructor que debe proyectar una casa que previamente cuenta con sus fundaciones.
La justificación de nuestra soberanía desde la dimensión técnica, en tanto hombres americanos, es que somos esencialmente futuro; y por eso no debemos permitir que los complejos internos o que fuerzas coercitivas externas ahoguen y diluyan las formas de hacer y pensar propias que apenas están naciendo.